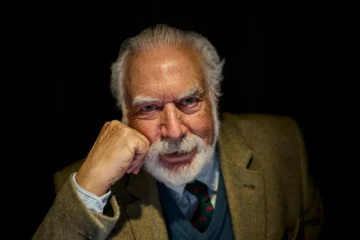Jaffa (actual Israel), marzo de 1799. Napoleón cruzó entonces una línea que ya no podía desandar. El viento del Mediterráneo traía un olor espeso, dulzón. No era sal. Era muerte.
Napoleón Bonaparte llevaba semanas avanzando hacia el norte desde Egipto. Su ejército, aislado tras la destrucción de la flota en Abukir, marchaba como un animal herido: sin refuerzos, con suministros escasos, hostigado por tribus y por el Imperio otomano, que ya se preparaba para aplastarlo. La campaña de Siria no era una aventura gloriosa; era una huida hacia delante.
Jaffa se alzaba ante él como una necesidad estratégica. Tomarla significaba abrir camino hacia Acre. No tomarla, quedar atrapado. El asalto fue brutal. Las murallas cedieron. La ciudad cayó. Y entonces llegó el primer dilema. Miles de prisioneros otomanos fueron concentrados fuera de la ciudad. Muchos de ellos eran los mismos hombres capturados semanas antes en El-Arish. Habían jurado no volver a combatir… y estaban allí, armados de nuevo, mirándole ahora desde el suelo, derrotados por segunda vez. Napoleón los observó en silencio. No tenía víveres para alimentarlos. No tenía hombres para escoltarlos. Liberarlos significaba encontrarlos otra vez, quizá mañana, apuntándole con un fusil. La decisión no fue impulsiva. Fue fría.
Durante varios días, los prisioneros fueron conducidos en grupos fuera de Jaffa. Atados, alineados, fusilados, degollados. Entre dos mil y tres mil enemigos otomanos fueron ejecutados sin contemplaciones. La arena absorbió la sangre. Algunos oficiales franceses apartaron la mirada. Otros obedecieron. Nadie escribió poemas sobre aquello. Napoleón no volvió a mencionarlo jamás. Pero Jaffa no había terminado con él.
Mientras la ciudad aún humeaba, apareció un enemigo invisible. Primero uno, luego diez, luego decenas: fiebre, delirio, bubones negros. La peste bubónica se deslizó por los campamentos como una sombra amenazante de las vidas de decenas de combatientes que eran sus propios hombres. Los hospitales improvisados se llenaron de soldados que gritaban, suplicaban… y morían. El pánico se extendió más rápido que la enfermedad.
Uno de aquellos días, Napoleón entró en uno de esos hospitales. Tocó a un apestado. Los pintores inmortalizarían el gesto más tarde, transformándolo en símbolo de valor y humanidad. Pero lo que no se pintó fue lo que vino después. La campaña fracasó. Acre resistió. Los otomanos se reagruparon. El ejército francés ya no avanzaba: se retiraba. Y entonces apareció el dilema definitivo.
Había soldados demasiado enfermos para caminar. Decenas, tal vez más. Abandonarlos significaba dejarlos a merced del enemigo. La captura otomana no prometía compasión: tortura, mutilación, ejecución final sin miramientos.
Napoleón habló con sus médicos: «No podemos llevárnoslos», les dijo. «Morirán aquí», advirtieron los galenos. «Entonces que no sufran», sentenció.
La orden fue clara, tajante, aunque nunca escrita: opio, láudano, dosis suficientes para acabar con la agonía. El médico jefe, Desgenettes, se negó. Dejó constancia de su negativa. Otros no lo hicieron. Algunos hombres recibieron la sustancia, aunque no todos. No en masa. Pero sí los suficientes para que el hecho existiera… y para que fuera imposible borrarlo del todo de la Historia, con mayúscula.
Una ciudad ensangrentada
Napoleón partió al amanecer. Dejó atrás Jaffa, una ciudad manchada de sangre, un hospital silencioso, y decisiones que jamás encajarían en el relato del héroe ilustrado. Cuando años después dictó sus memorias, cuando el Imperio necesitó un mito fundacional, Jaffa, naturalmente, desapareció como por ensalmo. En su lugar quedó el general valiente, el reformador, el genio. Los fusilamientos se disolvieron, el opio no existió, y la peste se convirtió hasta en un gesto noble para los lienzos de los museos.
Pero la historia –la real y la incómoda al mismo tiempo– quedó en principio solapada para la posteridad. En Jaffa, en marzo de 1799, Napoleón no fue un monstruo ni un santo. Fue algo más inquietante que eso: un hombre convencido de que el fin justificaba incluso la muerte de sus propios soldados que habían derramado litros de sangre en los campos de batalla. Y por eso Jaffa fue el secreto que nunca quiso él confesar, pero que otros sí lo hicieron. El doctor François-Poulain de Launay y otros oficiales confirmaron que la orden existió y que se cumplió finalmente al pie de la letra. En las memorias de oficiales franceses publicadas tras la caída de Napoléon se relata también el infausto episodio con algunas variaciones, pero coincidiendo en lo esencial.
Respecto a la historiografía actual, la mayoría de los historiadores serios concluyen que la orden fue dada, que se ejecutó al menos parcialmente y que Napoleón, para eludir el juicio final de la Historia, la intentó silenciar.
La principal afición
Desde su juventud en Brienne y la École Militaire, Napoleón Bonaparte desarrolló un hábito que nunca abandonaría a lo largo de su vida, ni siquiera estando en campaña: la lectura compulsiva. Leía a cualquier hora, leía en campaña, a caballo, en tiendas de campaña, e incluso antes de las batallas. Sus secretarios atestiguan que podía leer durante horas, dictar órdenes simultáneamente y volver al libro sin perder el hilo. Napoleón no leía por placer estético, sino por aplicación práctica. La Historia era su gran pasión, sobre todo Plutarco («Vidas paralelas»), Julio César («Comentarios sobre la guerra de las Galias»), Tácito, Polibio o Tito Livio. Él no los leía como erudito, sino como «manuales de mando, poder y psicología humana». Conocía de memoria campañas enteras de César y Alejandro. Devoraba atlas, mapas detallados, descripciones de ríos, pasos de montaña, puertos… Él mismo proclamaba: «Un general sin mapas es un ciego». Su afición a la cartografía era considerada casi una manía.
El emperador de los franceses cruzó en Jaffa, actual Israel, una línea que ya no podría desandar en el resto de su vida
Jaffa (actual Israel), marzo de 1799. Napoleón cruzó entonces una línea que ya no podía desandar. El viento del Mediterráneo traía un olor espeso, dulzón. No era sal. Era muerte.
Napoleón Bonaparte llevaba semanas avanzando hacia el norte desde Egipto. Su ejército, aislado tras la destrucción de la flota en Abukir, marchaba como un animal herido: sin refuerzos, con suministros escasos, hostigado por tribus y por el Imperio otomano, que ya se preparaba para aplastarlo. La campaña de Siria no era una aventura gloriosa; era una huida hacia delante.
Jaffa se alzaba ante él como una necesidad estratégica. Tomarla significaba abrir camino hacia Acre. No tomarla, quedar atrapado. El asalto fue brutal. Las murallas cedieron. La ciudad cayó. Y entonces llegó el primer dilema. Miles de prisioneros otomanos fueron concentrados fuera de la ciudad. Muchos de ellos eran los mismos hombres capturados semanas antes en El-Arish. Habían jurado no volver a combatir… y estaban allí, armados de nuevo, mirándole ahora desde el suelo, derrotados por segunda vez. Napoleón los observó en silencio. No tenía víveres para alimentarlos. No tenía hombres para escoltarlos. Liberarlos significaba encontrarlos otra vez, quizá mañana, apuntándole con un fusil. La decisión no fue impulsiva. Fue fría.
Durante varios días, los prisioneros fueron conducidos en grupos fuera de Jaffa. Atados, alineados, fusilados, degollados. Entre dos mil y tres mil enemigos otomanos fueron ejecutados sin contemplaciones. La arena absorbió la sangre. Algunos oficiales franceses apartaron la mirada. Otros obedecieron. Nadie escribió poemas sobre aquello. Napoleón no volvió a mencionarlo jamás. Pero Jaffa no había terminado con él.
Mientras la ciudad aún humeaba, apareció un enemigo invisible. Primero uno, luego diez, luego decenas: fiebre, delirio, bubones negros. La peste bubónica se deslizó por los campamentos como una sombra amenazante de las vidas de decenas de combatientes que eran sus propios hombres. Los hospitales improvisados se llenaron de soldados que gritaban, suplicaban… y morían. El pánico se extendió más rápido que la enfermedad.
Uno de aquellos días, Napoleón entró en uno de esos hospitales. Tocó a un apestado. Los pintores inmortalizarían el gesto más tarde, transformándolo en símbolo de valor y humanidad. Pero lo que no se pintó fue lo que vino después. La campaña fracasó. Acre resistió. Los otomanos se reagruparon. El ejército francés ya no avanzaba: se retiraba. Y entonces apareció el dilema definitivo.
Había soldados demasiado enfermos para caminar. Decenas, tal vez más. Abandonarlos significaba dejarlos a merced del enemigo. La captura otomana no prometía compasión: tortura, mutilación, ejecución final sin miramientos.
Napoleón habló con sus médicos: «No podemos llevárnoslos», les dijo. «Morirán aquí», advirtieron los galenos. «Entonces que no sufran», sentenció.
La orden fue clara, tajante, aunque nunca escrita: opio, láudano, dosis suficientes para acabar con la agonía. El médico jefe, Desgenettes, se negó. Dejó constancia de su negativa. Otros no lo hicieron. Algunos hombres recibieron la sustancia, aunque no todos. No en masa. Pero sí los suficientes para que el hecho existiera… y para que fuera imposible borrarlo del todo de la Historia, con mayúscula.
Una ciudad ensangrentada
Napoleón partió al amanecer. Dejó atrás Jaffa, una ciudad manchada de sangre, un hospital silencioso, y decisiones que jamás encajarían en el relato del héroe ilustrado. Cuando años después dictó sus memorias, cuando el Imperio necesitó un mito fundacional, Jaffa, naturalmente, desapareció como por ensalmo. En su lugar quedó el general valiente, el reformador, el genio. Los fusilamientos se disolvieron, el opio no existió, y la peste se convirtió hasta en un gesto noble para los lienzos de los museos.
Pero la historia –la real y la incómoda al mismo tiempo– quedó en principio solapada para la posteridad. En Jaffa, en marzo de 1799, Napoleón no fue un monstruo ni un santo. Fue algo más inquietante que eso: un hombre convencido de que el fin justificaba incluso la muerte de sus propios soldados que habían derramado litros de sangre en los campos de batalla. Y por eso Jaffa fue el secreto que nunca quiso él confesar, pero que otros sí lo hicieron. El doctor François-Poulain de Launay y otros oficiales confirmaron que la orden existió y que se cumplió finalmente al pie de la letra. En las memorias de oficiales franceses publicadas tras la caída de Napoléon se relata también el infausto episodio con algunas variaciones, pero coincidiendo en lo esencial.
Respecto a la historiografía actual, la mayoría de los historiadores serios concluyen que la orden fue dada, que se ejecutó al menos parcialmente y que Napoleón, para eludir el juicio final de la Historia, la intentó silenciar.
Desde su juventud en Brienne y la École Militaire, Napoleón Bonaparte desarrolló un hábito que nunca abandonaría a lo largo de su vida, ni siquiera estando en campaña: la lectura compulsiva. Leía a cualquier hora, leía en campaña, a caballo, en tiendas de campaña, e incluso antes de las batallas. Sus secretarios atestiguan que podía leer durante horas, dictar órdenes simultáneamente y volver al libro sin perder el hilo. Napoleón no leía por placer estético, sino por aplicación práctica. La Historia era su gran pasión, sobre todo Plutarco («Vidas paralelas»), Julio César («Comentarios sobre la guerra de las Galias»), Tácito, Polibio o Tito Livio. Él no los leía como erudito, sino como «manuales de mando, poder y psicología humana». Conocía de memoria campañas enteras de César y Alejandro. Devoraba atlas, mapas detallados, descripciones de ríos, pasos de montaña, puertos… Él mismo proclamaba: «Un general sin mapas es un ciego». Su afición a la cartografía era considerada casi una manía.
Noticias sobre Historia en La Razón