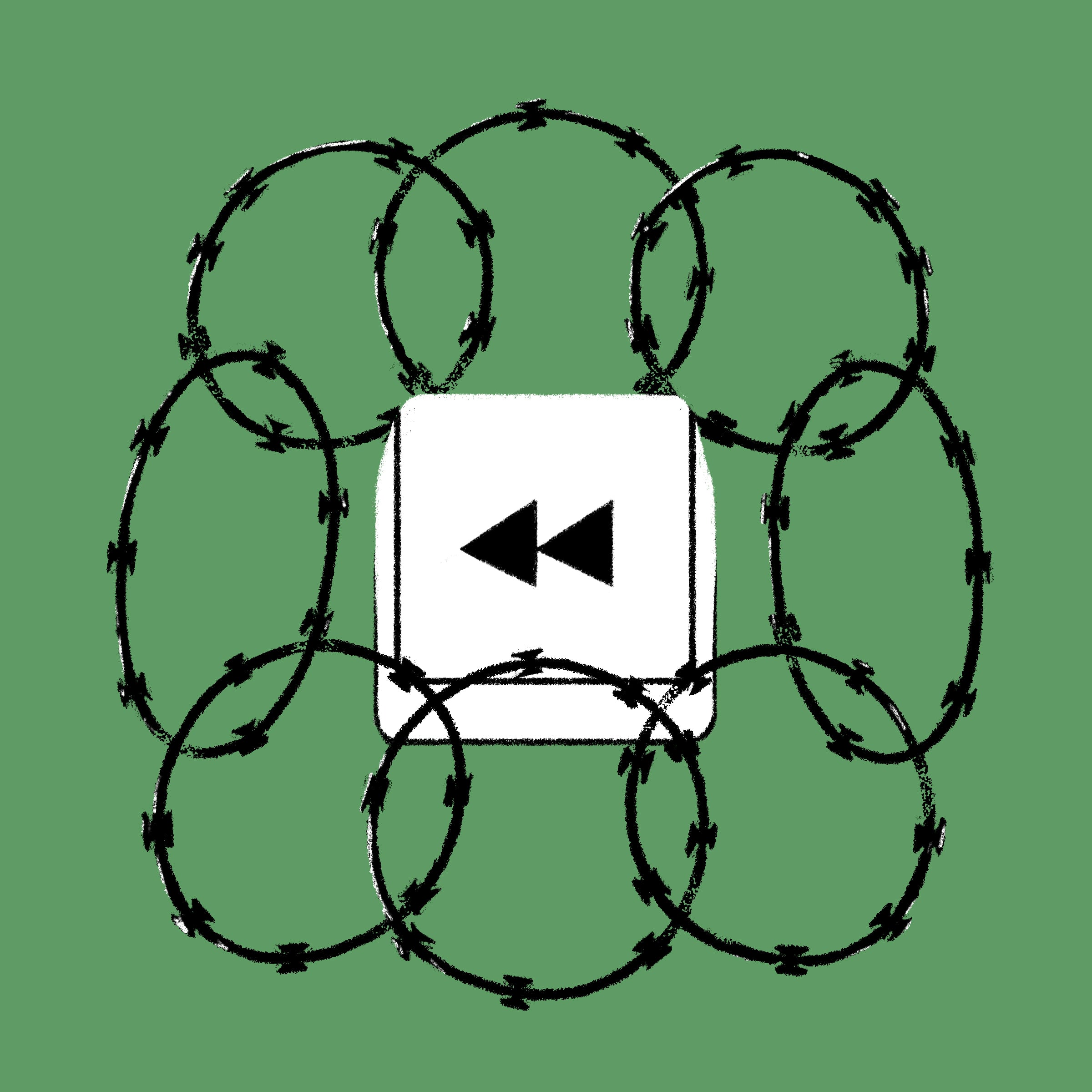
En una fachada de Madrid, en la esquina de Juan Bravo y Conde de Peñalver, hay una de esas placas modestas en las que no se fija casi nadie a no ser que vaya a propósito. Son placas más apropiadas para el olvido que para el recuerdo. Están muy altas, de modo que uno puede pasar al lado sin verlas, y como la letra es pequeña no todo el mundo tendrá la vista suficiente para descifrarla. La que yo miro siempre que paso por ahí nunca deja de conmoverme y de indignarme. No la puso el Ayuntamiento, como yo creía recordar, sino la Sociedad General de Autores, he comprobado esta misma mañana. Y dice, literalmente: “Miguel Hernández (…) compuso en este lugar las famosas ‘Nanas de la cebolla’ en septiembre de 1939″. Como en el edificio hubo una clínica, y ahora una residencia de ancianos, alguien poco informado podrá imaginar que Miguel Hernández estuvo internado allí a causa de alguna dolencia, que no debía de ser muy grave si le dio tiempo y sosiego para escribir un poema célebre. En 1985, la SGAE, no el Ayuntamiento, entonces socialista, tuvo el arranque de conmemorar la escritura de uno de los poemas de verdad esenciales de la literatura española del siglo, pero por algún motivo consideró inoportuno, o innecesario, recordar que el poeta estaba condenado a muerte y muriéndose de tuberculosis, de frío y de hambre, y que esa clínica de muros de ladrillo y jardines amables había sido una de las prisiones que se multiplicaban por Madrid y por toda España para encerrar a los centenares de miles de vencidos de la guerra que no pudieron escapar o esconderse. En medio de esa innumerable multitud, el poeta Miguel Hernández, espíritu libre y soldado del ejército de la República, escribía unas nanas para su hijo hambriento y escuchaba cada noche la lista de los que iban a ser ejecutados, temiendo a cada momento que su nombre estuviera en ella.
A la derecha ya no le basta con el olvido y la indiferencia hacia el sufrimiento de las victimas de Franco. Ahora ha descubierto el sarcasmo
En una fachada de Madrid, en la esquina de Juan Bravo y Conde de Peñalver, hay una de esas placas modestas en las que no se fija casi nadie a no ser que vaya a propósito. Son placas más apropiadas para el olvido que para el recuerdo. Están muy altas, de modo que uno puede pasar al lado sin verlas, y como la letra es pequeña no todo el mundo tendrá la vista suficiente para descifrarla. La que yo miro siempre que paso por ahí nunca deja de conmoverme y de indignarme. No la puso el Ayuntamiento, como yo creía recordar, sino la Sociedad General de Autores, he comprobado esta misma mañana. Y dice, literalmente: “Miguel Hernández (…) compuso en este lugar las famosas ‘Nanas de la cebolla’ en septiembre de 1939″. Como en el edificio hubo una clínica, y ahora una residencia de ancianos, alguien poco informado podrá imaginar que Miguel Hernández estuvo internado allí a causa de alguna dolencia, que no debía de ser muy grave si le dio tiempo y sosiego para escribir un poema célebre. En 1985, la SGAE, no el Ayuntamiento, entonces socialista, tuvo el arranque de conmemorar la escritura de uno de los poemas de verdad esenciales de la literatura española del siglo, pero por algún motivo consideró inoportuno, o innecesario, recordar que el poeta estaba condenado a muerte y muriéndose de tuberculosis, de frío y de hambre, y que esa clínica de muros de ladrillo y jardines amables había sido una de las prisiones que se multiplicaban por Madrid y por toda España para encerrar a los centenares de miles de vencidos de la guerra que no pudieron escapar o esconderse. En medio de esa innumerable multitud, el poeta Miguel Hernández, espíritu libre y soldado del ejército de la República, escribía unas nanas para su hijo hambriento y escuchaba cada noche la lista de los que iban a ser ejecutados, temiendo a cada momento que su nombre estuviera en ella.
La democracia española quiso poner sensatamente todo su acento en la reconciliación, pero desde el principio fue mezquina y olvidadiza con las víctimas de la posguerra y de toda la dictadura, con los represaliados, los exiliados, los militantes antifascistas, los luchadores del sindicalismo clandestino, hombres y mujeres de un coraje y una integridad más firmes todavía porque en lugar de extraviarse en los desvaríos teóricos universitarios se concentraban en la lucha por los derechos de los trabajadores. Ahora la derecha asegura que por delante de la memoria pone la concordia, y que si se niega a honrar a las víctimas del franquismo es para no abrir heridas, para no fomentar el odio. Pero quienes desde muy pronto hablaron de reconciliación no fueron los vencedores ni sus herederos, sino los derrotados y los perseguidos. El presidente Manuel Azaña pidió “paz, piedad, perdón”, en su discurso estremecedor en Barcelona en julio de 1938. Y fue el Partido Comunista, en 1956, con miles de militantes en las cárceles, el que promovió una política de reconciliación nacional entre los vencedores y los vencidos.
La triste verdad es que, durante muchos años, de las víctimas y de los luchadores no quería acordarse casi nadie, y no por culpa de ese cobarde “pacto de silencio” del que se ha hablado y escrito tanto. No hubo ningún pacto de silencio por la triste razón de que no hacía falta. Con unas cuantas excepciones, todo el mundo, y no solo en la política, sino también en el ámbito confuso en el que se cruzan la actualidad y la cultura, prefería no acordarse de los que más habían sufrido, ni mostrar gratitud hacia los que más habían luchado, ni reconocimiento a los que habían escrito en la clandestinidad o el destierro. Y fue una cuestión de moda. Había que desprenderse cuanto antes de un pasado inmediato que de la noche a la mañana se había quedado arcaico. Había que ser moderno sin interrupción, como el dandi de Baudelaire, y todo lo que sonara a antiguo, a rancio, a provinciano, a sombrío, era un estorbo en la afiebrada modernidad de los años ochenta. Había que dejar cuanto antes atrás no solo el franquismo, sino también el antifranquismo, y del mismo modo que se descartaron las chaquetas de pana, las barbas espesas y el tabaco negro —todo lo cual era de agradecer— se despreció el legado formidable de la cultura liberal, republicana y emancipadora que se extinguió con la guerra, con sus severas exigencias éticas y su insistencia en el laicismo y la instrucción pública.
La persistencia de la corrupción, el desdén hacia el conocimiento y el secuestro de una parte creciente de la educación por intereses especulativos y clericales tienen que ver con la pérdida de esos principios que la izquierda dejó de hacer suyos justo cuando más oportunidad tuvo de recuperarlos, en los largos años de mayorías socialistas. Se desdeñaron los principios, con la disculpa de la urgencia de las tareas prácticas, pero también se desdeñó y se olvidó a quienes los habían hecho suyos, los exiliados que volvieron para ser recibidos por la indiferencia, los veteranos cuyas historias nadie quería ya escuchar, los dañados por la prisión y la tortura que no recibieron compensación moral alguna, y todavía menos recompensa material que no fuera tardía o miserable, o inexistente.
Ahora llega el medio siglo de la muerte de Franco y la buena voluntad, por fin oficial, de la memoria democrática choca con el inconveniente de la brevedad de la vida humana, porque una gran parte de los que sufrieron y merecían reparación han muerto. Y choca más todavía con la dureza de corazón de una derecha a la que no le basta con un empeño activo de lobotomía histórica y política, con una indiferencia inhumana hacia el sufrimiento y el heroísmo de quienes se atrevieron a jugarse la vida para enfrentarse a un régimen que no dejó nunca de celebrar vengativamente su victoria en la Guerra Civil, ni dejó de torturar y matar hasta más allá de la muerte del tirano. Ahora, además, ha descubierto el sarcasmo. Núñez Feijóo, el hombre de la blanda máscara de goma, fuerza un conato de sonrisa para explicar que el pasado le da mucha pereza, porque lo suyo es el mañana, y que la izquierda es tan retrógrada que se muere de nostalgia por los años cuarenta, los cincuenta, los sesenta, los setenta. Se ve que la izquierda añora las cárceles, los juicios sumarísimos, las condenas sin misericordia, la persecución, el despojo de los bienes y de los puestos de trabajo, las torturas, las cabezas rapadas, la pérdida de todos los derechos, incluyendo el derecho a la vida.
No hay en Europa partidos conservadores que sean hostiles al recuerdo de los horrores de las dictaduras y que se nieguen a honrar a sus víctimas. Sería inaudito que alguien en la derecha portuguesa dejara de condenar la dictadura de Salazar, o que en Francia o Alemania no participara en la conmemoración de las víctimas y los luchadores de la resistencia. Ese negacionismo está reservado estrictamente a la extrema derecha. En Alemania, la antigua sede de la Stasi es un museo, y también lo es en Lisboa la sede de la PIDE, la policía política de Salazar, donde están las fotos y los testimonios de quienes sufrieron cautiverio y tortura en sus celdas. En Madrid, en lo que fue la Dirección General de Seguridad, hay una placa que celebra el levantamiento del 2 de Mayo de 1808, pero ni una sola huella, ni un recuerdo, a toda la gente que pasó por esas celdas y esos siniestros despachos en los que se torturaba y en ocasiones se asesinaba. El portavoz del Gobierno regional, que tiene su lujosa sede en el edificio, acaba de anunciar que no permitirán que sea designado como “lugar de la memoria democrática”, ni que sea usado el próximo año para ningún acto conmemorativo. Pero cuanto más niegan, borran, ignoran, desprecian, más revelan sin darse cuenta la fealdad de lo que son.
Opinión en EL PAÍS






